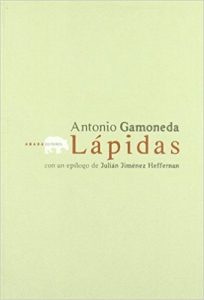
Lápidas
Poesia , 1986
ED. ABADA
‘Lápidas’ –libro publicado en 1986– reúne, en su capítulo tercero y más extenso, muchos de los rasgos del relato de formación, Bildugnsroman, tal como fue acuñado por los clásicos y los románticos alemanes: el aprendizaje de la vida en campos distintos, el nomadismo del protagonista a través de lugares y costumbres, la mezcla en su mirada de lo privado y lo documental, el recuento de gentes que dejaron una imagen, una frase, un tono de voz que aún se oye. León, de los suburbios al casco viejo, aparece como un mapa inagotable de hallazgos vivísimos, donde caben tantas sorpresas y tanta profundidad como en el medievo germánico evocado por Novalis en su novela ‘Enrique de Ofterdingen’. Gamoneda no presenta, sin embargo, el deseo enciclopédico que movió al romántico, ni su voluntad discursiva y didáctica; tampoco, el propósito de hacerse cronista de la anécdota que alentó las memorias infantiles de algunos poetas herederos de la poesía social. Hay, sencillamente, el relato de la luz, del aura interiorizada de las cosas y los hechos, que no se suman para hilvanarse en historia, sino que se superponen, se espesan en un cuerpo consistente y oscuro. Ya antes, en ‘Blues castellano’ y ‘Descripción de la mentira’, esos materiales habían surgido y seguirán matizándose luego, en ‘Libro del frío’ y ‘Arden las pérdidas’, o iluminando mejor alguna de sus caras y ensombreciendo otras, afirmándose y negándose, proponiendo un apasionante ejercicio de lectura en marcha.
Es característica la doble forma que tiene la realidad de manifestarse: por un lado, como sólido soporte en que la mirada se apoya para hacer pie cuando más turbiamente se agitan los fluidos espectrales de la memoria: “Días de labranza extendidos más allá de las aguas, / lenguas laborables y el centeno bajo el invierno: / así es el mundo delante de mis ojos”. Pero, por otro lado, las cosas y los hechos se imponen como depositarios de un sentido que tuvo su raíz en alguna antigua experiencia personal y ha quedado oculto, velado en ellos (“como basalto dentro de basalto”); que sólo se percibe en la intensidad que conllevan, pero que no hace que sean asimilados, comprendidos por el propio autor, más que a través de un lentísimo proceso que se confunde con la misma vida.
Todo este cuerpo oscuro de intensidad poética se alimenta del paisaje de la infancia: “El cinturón de álamos es oloroso bajo los manantiales de marzo”, y en esta imagen el infantil “lugar ameno” se asocia con los manantiales de la memoria que –como se relataba en un pasaje memorable de ‘Descripción de la mentira’– “se abrieron” permitiendo que aquel mundo olvidado empezara a afluir de nuevo, a convertirse en mundo consciente. Las frases de la cita anterior, tras el aroma de los árboles y el correr del agua, continuaban así: “y en los vertederos se insinúan flores lívidas junto a la fermentación de las hogueras subterráneas. Son las flores cándidas y venenosas de los extrarradios y su fertilidad conduce a la infancia”: el agua de la memoria es también impura, infectada, “cándida y venenosa”, y este carácter doble constituye el paisaje del origen: el extrarradio. Al otro lado del Bernesga, cerca de la estación, barrio de obreros pero todavía territorio rural, de patios y huertas, perteneciente a la ciudad y excluido de ella: en este lugar se levanta el balcón al que el niño se asoma para grabar en sus ojos la vida que cruza: movimientos y acciones que no llegan a entenderse, que se observan sólo a medias, cuya continuidad no es previsible, pero que dejan caer todas sus emociones y misterios, sus sonidos y colores, en una sensibilidad afilada por el deseo de saber y también por una cualidad enfermiza del niño.
Es el León de la guerra civil y la primera posguerra, y las imágenes infantiles hablan del miedo que satura el ambiente y de la toma de partido de aquellos habitantes del barrio: los suyos son quienes pasan bajo el balcón formando cuerdas de presos, hacia San Marcos, y no “los espías” o los policías que llegan al amanecer. Entre estos episodios, se repiten las referencias a un “cinturón”, a unas “puertas” y “muros”: símbolos de la separación respecto a la ciudad (“ciudad avergonzada”, “ciudad amordazada”, se leerá luego). Sólo cuando llegue la adolescencia, las calles se irán haciendo más familiares: las del mercado, las que conducen de madrugada al trabajo, y “lo comunal” formará parte del mito propio.
Sin embargo, el espacio fundador seguirá siempre siendo el del extrarradio (de “poética del ejido” ha hablado Gamoneda), aun cuando el tiempo lo haya convertido en lugar al que se vuelve no viviendo ya en él: “En los paseos perezosos hice míos los restos de la pobreza agraria”. El efecto de los años en este escenario le sirve al poeta para ahondar en la conciencia: el ámbito de la infancia es percibido ahora como acumulación de restos: físico vertedero, donde la ciudad arrincona lo inservible, y depósito también de una memoria que con enorme lentitud va elaborando su sustancia nuclear, el descubrimiento de la vida experimentado como descubrimiento de la muerte. El tiempo se ha hecho espacio: “Edad, edad en los suburbios”. En los últimos poemas de esta parte de ‘Lápidas’, Gamoneda sentirá la ciudad como una especie de esfinge hierática enfrentada a su entorno (“La ciudad mira el sílice de las montañas como una gárgola inmóvil ante los círculos de la eternidad”) y será después testigo de la furia destructora del casco urbano contra este entorno que acogió su niñez (“los arroyos retroceden como las víboras ante el incendio. Es la pasión de las inmobiliarias”).
[…]
Por MIGUEL CASADO
 Antonio Gamoneda El vigilante de la nieve
Antonio Gamoneda El vigilante de la nieve
